Si alguna vez trato de establecer cuáles fueron las fuentes que me han permitido conocer los sencillos y complejos detalles de la vida, definitivamente tendré que asentir que los crucigramas contribuyeron a crear mi basamento cultural, que aunque siendo limitado me permite codearme con algunos eruditos. ¿Qué cuándo los descubrí? Es bastante difícil responder esta pregunta, puesto que no podría determinar ni siquiera a qué edad comenzó mi interés por descifrar nombres y conceptos que alguien esconde con el arte que habrían querido poseer los escribas de jeroglíficos.
Sin embargo, creo poder establecer una relación directa de mi afecto por los crucigramas con el cambio de colegio que experimenté a los 11 años de edad, aproximadamente. Fue en una "Gloriosa Gran Unidad Escolar" (así la llamaban los regordetes y sudorosos profesores), donde inicié esta afición. Cuatro o cinco compañeros nos arremolinábamos alrededor de una hoja de periódico tratando de resolver el crucigrama, mientras que en el patio de recreo escuchábamos a los condiscípulos gritar su alegría. Todos los miércoles, día en que era publicado el más grande de los crucigramas en un diario de circulación nacional -que a pesar del entretenimiento que me brindaba nunca le pude guardar confianza- repetíamos la reunión. Al final de ella nos quedaba la satisfacción de haberlo resuelto totalmente, o la desilusión porque no lográbamos descifrar algunos de los conceptos.
Pues bien, la afición, transformada en poco tiempo en una desesperada adicción, me llevó a recluirme en largas y solitarias jornadas de trabajo rodeado de inmensas enciclopedias o diccionarios. Si bien en el colegio compartía la tarea, en los períodos vacacionales la lucha era entre el papel y mi intelecto.
Un miércoles de verano, salí de casa muy temprano en procura de uno de los periódicos que solía adquirir para enfrentarme a la dura y a la vez satisfactoria labor. Caminé un par de cuadras hacia el quiosco del barrio, pero estaba cerrado, para desdicha mía. Ocurría lo mismo con otro que estaba un poco más distante. Era febrero, aproximadamente las nueve de la mañana, hora en que los canillitas aún mantienen en pleno apogeo su negocio. Extrañado decidí seguir caminando, pero esta vez cambié el rumbo dirigiéndome por la avenida 28 de Julio hacia la zona de La Parada, a unas diez cuadras de mi casa, las que esta dispuesto a recorrer con todo gusto para encontrar un vendedor que me ofreciera el diario.
Once años de edad, y no tenía más que dos monedas en uno de los bolsillos del blue jean y un cabello ondulado y totalmente desordenado... No habría cubierto ni siquiera dos o tres cuadras cuando me percaté que era el único que avanzaba en sentido contrario a mucha gente que no caminaba, corría. Sin embargo, lo que me llamó mucho más la atención fue la desesperación con que una mujer y su pequeña, que lloraban inconteniblemente, corrían y empujaban una carreta con una fuerza tal que bien me pareció que huían de un campo de batalla.
La curiosidad me invadió y no detuve mi caminar; seguí avanzando en sentido contrario al de la fuga de toda esa gente. Conforme me acercaba a La Parada más angustia descubría en los rostros, más velocidad en los pasos. Nadie hablaba y menos se atrevía a mirar a otros. El desorden se acabó para mí cuando sentí la fuerza de una mano adulta que sujetaba uno de mis brazos. El sol me impedía ver bien el rostro medio oculto con un pañuelo que el fornido hombre refregaba sobre sus ojos. Me sorprendí, aquel hombre también lloraba. ¡"Anda a tu casa, carajo"! El grito retumba hasta hoy en mi recuerdo.
Me dio miedo pero quería, anhelaba seguir avanzando, no deseaba retroceder. Quise soltarme, traté, peleé por mi brazo, pero fue inútil. Esta vez el hombre me habló más despacio: "Regresa a tu casa". Me soltó y se alejó. Hice lo propio, caminé, aceleré el paso y de pronto me vi corriendo como mucha otra gente. No sabía de qué huía.
Al llegar a mi calle me percaté del mucho humo que había en el ambiente. Minutos después corrió el rumor que poco tiempo después se confirmó: "Toque de queda desde las siete de la noche". Aquella noche del interminable miércoles 5 de febrero nos acostamos más temprano que de costumbre, claro está que nadie pudo dormir por el temor a las balas que se disparaban en la calle... Fue mi primera lección de historia.
domingo, 28 de octubre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

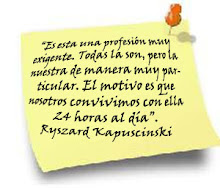
No hay comentarios:
Publicar un comentario